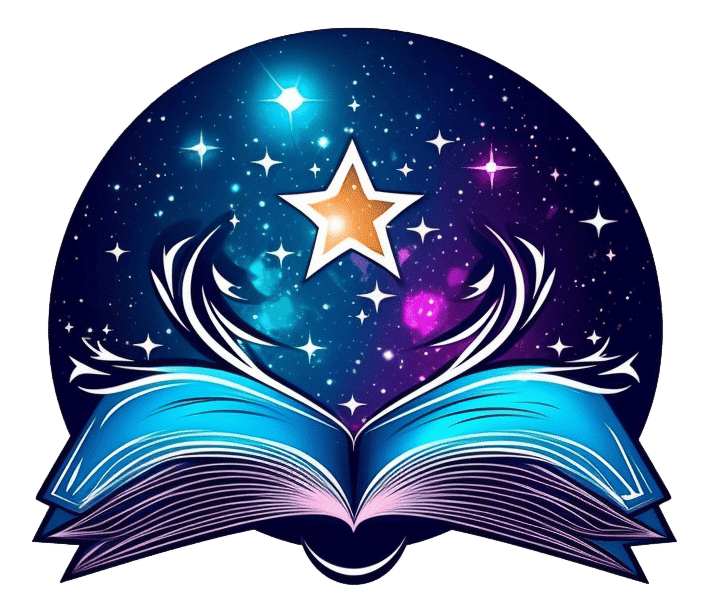En un día soleado, Samuel encontró una pluma mágica en el jardín de su abuelo. Era una pluma brillante y suave, que parecía salida de una de las historias mágicas que su abuelo siempre le contaba. Samuel no pudo evitar sonreír y, al sostener la pluma, algo asombroso sucedió: ¡las palabras que escribía se volvían realidad! Emocionado, escribió: “Un helado gigante” y, ¡puf!, un helado apareció frente a él. Samuel rió y siguió probando pequeños deseos, como globos de colores y una cometa que volaba alto.
Un día, su amigo Max, que siempre tenía ideas un poco traviesas, vio la pluma y exclamó: “déjame probar”, mientras extendía la mano para tomarla. Samuel dudó, pues conocía las bromas de Max y no estaba seguro de que usara la pluma con cuidado. Entonces recordó algo importante que le había enseñado su abuelo: usar los poderes solo para hacer el bien. Con una sonrisa, decidió que sería mejor mostrarle cómo compartirla.
En ese momento, Samuel escribió: “Los dos amigos comparten la pluma y se ayudan mutuamente”. Ambos se miraron, y Max comprendió que tiene que compartir. A partir de entonces, los dos niños usaron la pluma para hacer cosas buenas juntos, como ayudar a otros amigos a encontrar sus juguetes perdidos o hacer aparecer libros de cuentos mágicos para todos.