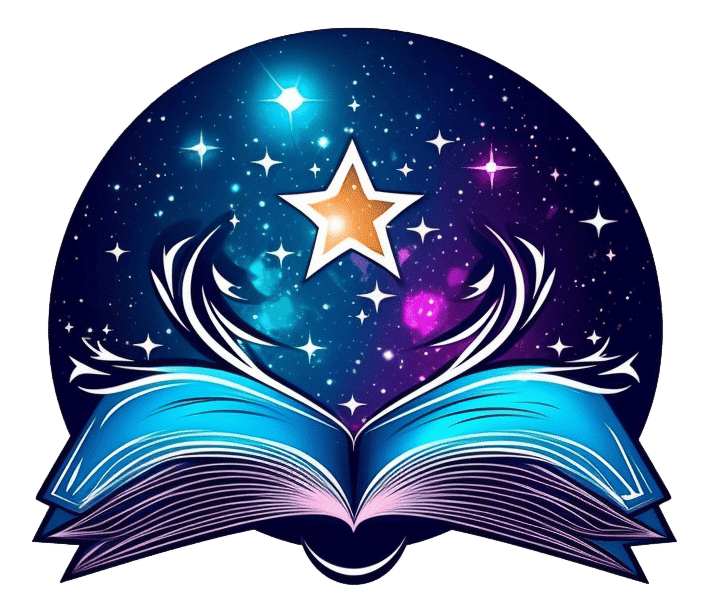En la playa vivía solo un pequeño duende llamado Pipo.
Era tan tímido que siempre usaba su gran gorro rojo para esconderse. Cuando se sentía solo, se sentaba frente al mar y escuchaba el vaivén de las olas, y con cada ola él sentía como si el mar le respondiera en secreto.
—Hola, mar —susurraba cada mañana, dejando que el sonido del agua le diera calma.
Un día, mientras caminaba por la arena, encontró una caracola que refulgía de muchos colores.
—Qué bonita —dijo Pipo, tomándola con cuidado.
En cuanto la sostuvo, la caracola se volvió azul. Pipo sonrió sin darse cuenta, sorprendido de sentirse así de pronto.
Al escuchar un graznido cerca, se sobresaltó. La caracola cambió al instante a un rojo intenso, y Pipo apretó el gorro con ambas manos.
—¿Por qué cambias de color? —preguntó en voz baja.
Una gaviota se posó a unos pasos, sin acercarse demasiado.
—¡Vaya! —exclamó—. Esa caracola acaba de cambiar de color… ¿La viste?
Pipo asintió, nervioso. La caracola brillaba aún más roja.
—No te preocupes —dijo la gaviota con voz tranquila—. Me llamo Elena. Puedo quedarme aquí un rato… o irme, si prefieres.
Pipo no respondió enseguida. El rojo empezó a apagarse lentamente hasta volverse verde. Seguía temblando un poco, pero ahora levantó la mirada.
—Yo… yo soy Pipo —dijo, como si decir su nombre fuera un pequeño esfuerzo.
Elena se sentó en la arena, dejando un espacio entre los dos.
—Nunca había visto una caracola que muestre lo que uno siente —comentó—. Una vez escuché a un cangrejo ermitaño decir que algunas caracolas cambian cuando la persona está triste, cuando tiene miedo, cuando está feliz u otras emociones.
Pipo miró la caracola. El verde se movía despacio, como si respirara con él.
Pipo respiró hondo y empezó a contar cómo la había encontrado. Al principio hablaba muy bajito, pero poco a poco su voz se hizo más firme. La caracola cambiaba de tonos suaves, sin prisa, como si lo acompañara.
Elena escuchaba sin interrumpir, dibujando líneas en la arena con su ala.
—Tal vez la caracola no quiere que guardes todo adentro —dijo al final—. A veces, compartirlo hace que pese menos.
Pipo miró la arena, luego la caracola, y después a Elena.
—¿Te gustaría… jugar un rato? —preguntó ella.
Pipo dudó. La caracola brilló con varios colores, tranquila, sin empujarlo.
—Sí —dijo finalmente.
Juntos empezaron a construir castillos de arena. La caracola quedó entre los dos, resplandeciendo con un amarillo cálido, mientras el mar seguía moviéndose cerca, como si escuchara también.